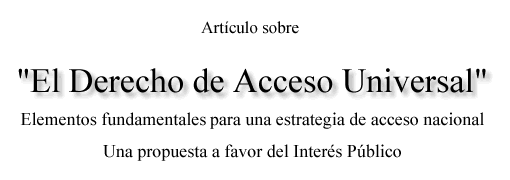
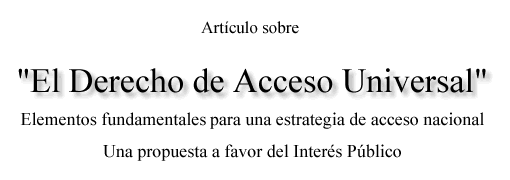
5- Concepto de Derecho de Acceso Universal
El Derecho de Acceso Universal, más que una definición conceptual inicial, ha surgido de un lento proceso muy apegado a los distintos “aparatos” tecnológicos para las comunicaciones electrónicas de la sociedad industrial. El telégrafo y teléfono en potencia habilitaron a “todos” los humanos para que “técnicamente” accedieran a todo el mundo (sin tiempo ni espacio), este empoderamiento se ha ido independizando de estos “aparatos” hasta conceptuarse como tal derecho.
En términos precisos, el concepto básico de acceso universal se gesta a plenitud cuando el telégrafo entra en su época de oro (se podría telegrafiar a casi cualquier parte del “mundo conocido” para la Metrópoli). Técnicamente, el concepto se consolida al momento de que el telégrafo se convierte en la primera herramienta de “comunicaciones electrónicas masivas” para el mundo industrializado. A finales del siglo XIX quedaron inscritas en la Oficina de Patentes de los EE.UU., más de ochocientas patentes para aparatos de telégrafo que fuesen utilizadas en todas las casas y oficinas de la época y que con ellos “todos” pudiesen tener acceso universal (simple). Muy pocas de estas llegaron a convertirse en artículos de uso común debido a la superioridad del teléfono, herramienta que se consagró como “él interfase” de la era industrial para las comunicaciones comerciales y masivas. Con este nuevo aparato el concepto de acceso universal adquirió su máxima plenitud.
Ahora bien, tampoco esta creación logró universalizar el acceso propuesto, en el presente -aún con la telefonía inalámbrica- la mitad de la humanidad no ha hecho una llamada telefónica en su vida; en la mayoría de los países el teléfono es concebido como un artículo de lujo y está diseminado geográficamente según los intereses monetarios. En estos tiempos de la aldea global se hace necesario independizarlo del aparato y convertirlo en algo conceptuable y desglosable per se, en un derecho que se pueda reivindicar colectivamente para acceder a una mejor calidad de vida y al verdadero beneficio de la economía digital. Para que esto ocurra, es preciso que el Derecho de Acceso Universal pase la disección de la hermenéutica jurídica, de los especialistas y teóricos del Derecho, de una regulación explícita y que cruce por el tamiz de su pleno ejercicio y reivindicación.
El acceso universal, en los tiempos de la economía digital, se caracterizará, no por un aparato en especial, sino debido a su concepción y aplicación por medio de leyes, al implicar obligaciones y derechos complejos que garantizarán un bienestar a la humanidad en general e individualmente, y cuya esencia es necesaria para la sociedad de la información. El Derecho de Acceso nace de la realidad de la confluencia de las distintas TIC’s que conforman el Patrimonio Informático Global (mundial de radio, telefonía, TV, CTV, Internet, WWW, las nuevas tecnologías inalámbricas y las TIC emergentes [alternativas, net2phone y otros]).
Acceso universal por ende también serían los “puntos de entrada o paso público y doméstico” que habilitan el acercamiento material al conocimiento; en algunos países se suelen materializar en quioscos de información especializada (del gobierno) ubicados en puntos públicos de alto tránsito. Técnicamente, el ejercicio del Derecho de Acceso Universal sería habilitar a toda la sociedad de acceso, con prioridad en la cobertura de todo tipo de manifestaciones comunitarias de potencial acceso, otras formas de acceso alternativo para excluidos y marginales; ý, en un segundo lugar, estaría el acceso a organizaciones comerciales y habitaciones (las cuales sí pueden pagar el acceso).
Acceso también implica equipo de hardware y software, pero principalmente involucra dos nuevos rubros que integran a los anteriores, los conocidos como middleware y betweenware, que permiten la existencia de las LAN’s, WAN’s y Hubs; en general lo que se conoce como la Supercarretera Informática y su columna vertebral [para mayor información sobre este tema véase Backbone, National Information Infraestructura, IIN y la Global Information Infraestructura IIG (la IIN está integrada por: el último cuarto de milla, las microondas, la telefonía satelital y la telefonía inalámbrica)]. Es lo que hace que funcionen las arquitecturas abiertas que exigen las comunicaciones humanas automatizadas para la aldea global; se trata de la infraestructura de redes para el comercio electrónico, la economía digital y la sociedad de la información, simplemente son las TIC que impregnan a diario toda nuestra sociedad, pocos son los rincones del mundo que quedan fuera de sus efectos.
También acceso universal incluye Servicios Esenciales y Contenido, (SEC) que comprenden los productos y servicios construidos sobre la infraestructura de las redes IP; es el prerrequisito que tecnológicamente hace posible la ocurrencia de actividades comerciales -comercio electrónico- en-línea, productos y servicios creados por los nuevos actores de la economía digital, quienes a su vez son los creadores de aplicaciones que habilitan el mundo de la Internet, el WWW y el comercio electrónico, así como los nuevos intermediarios de la red que incrementan la eficiencia del mercado-espacio, facilitando las nuevas interfases (aparatos de conocimiento) que permiten innovadoras formas de interacción humana; son los catalizadores que vía las redes materializan nuevos hábitat para compartir información y trabajar en grupo en el mundo virtual.
Acceso también significa introducción de la competencia en la red, lo que en parte involucra conceptos de privatización de los monopolios estatales / privados y su apertura; sea cual sea, esto implicará el habilitamiento de un nuevo espacio constructivo en donde aparecerán los nuevos actores de la economía digital, quienes desintermedian las viejas estructuras por medio de las “killer aplications” de la red y otros de la anterior sociedad (industrial) que se reintermediarán en las nuevas estructuras. Hoy todos operan a plenitud en las economías digitales de los países avanzados. Esos nuevos actores, en su mayoría privados y algunos seudo-públicos, representan los motores de la economía digital y del mundo de la información; más que creadores de las herramientas digitales, transforman las sociedades nacionales en una superior integrada por la red y que exige el pleno ejercicio del Derecho de Acceso Universal.
Asimismo acceso significa control “regulado”, lo que implica alguna “gobernabilidad” dentro de la naturaleza anárquica del mundo virtual; contradictorio como parezca, la naturaleza de la Internet refuta las formas verticales de poder de la sociedad industrial. Paradójicamente, el mundo virtual incluso provee nuevas formas de “orden anárquico” y tiene sus propias formas de “legislar” como las Request’s For Comments o RFC’s (por ejemplo las más o menos ocho mil RFC’s que habilitaron la formación de la Internet y el WWW sin un poder central). Otra “forma de legislar” en el nuevo modelo de gobernabilidad de la red comprenden el retorno a las costumbres y la usanza -esta vez de la red- como una forma de control compartido entre el sector público y privado, donde sin duda predomina el interés de este último, debido a dos factores indiscutibles: la falta de regulaciones desde los inicios de la red y la costumbre de la autorregulación en los distintos sectores de la red y en las comunidades virtuales en general. El sector privado descolla debido a que el sector público no puede sufragar los costos del establecimiento de una Infraestructura Informática Nacional, ni -por su rigidez reguladora- dispone de la creatividad ni mucho menos de la versatilidad que exige la red.
Ahora bien, no es posible que las fuerzas del mercado queden libres para lograr sus fines sin control alguno. La red es un bien público de necesaria regulación por el bienestar económico, social y político que por sí implica. Por ende, el interés público en la red deberá ser regulado estratégicamente para asegurar que en la emergente sociedad de la información se eviten las desigualdades y exclusiones propias de la era industrial; estas no deberán trascender o afectar la transición y peor aún introducirse a la nueva economía. Para evitar tal situación, sobre el Derecho de Acceso Universal deberán predominar valores enclavados en la democracia, ya sea la diversidad, la inclusividad, el universalismo, la equidad, la participación y la oportunidad.
Ahora bien, el Derecho de Acceso Universal no solo es una definición, sino que además implica una estrategia, que para ser plasmada requiere articular una amplia y positiva visión del rol de la infraestructura informática y de comunicaciones en la sociedad de la información. También deberán articularse principios generales que guíen las acciones por medio de las cambiantes situaciones, especialmente en tiempos de rápidas transformaciones tecnológicas, económicas, sociales y culturales, que demandan la elaboración de una estrategia con una envergadura nacional, regional y mundial. Para los políticos ya no basta ofrecer ideas ante las próximas elecciones, sino que deben tomar una dirección hacia el futuro. Se requieren estadistas que primero tomen la iniciativa hacia el cambio, hacia el salto cualitativo; luego deberán tomar rumbo hacia la economía digital y -desde allí- evolucionar hacia la sociedad de la información con pensamientos creativos.
Precisa también la elaboración de una estrategia en tiempos de cambio, con lo cual los principios que informan al acceso universal no podrán ser estáticos, sino transformables acorde con la velocidad de la evolución digital (de la transición). Esta estrategia debe tener objetivos claros, realizables; especialmente se deberá caracterizar por su rápida implementación -en cortos plazos- so pena de que esta (la estrategia) caiga en la obsolescencia. Para que esto no ocurra será necesario articular de manera integrada dos tipos de iniciativas: una en el largo plazo, cuyo fin deberá ser evitar la ruptura del proceso evolutivo y mantener el proceso de transición, y la otra, en el corto plazo, deberá contemplar objetivos realistas de transición. La integración de ambos tipos de iniciativas implicará la estructuración de un plan de acción que identifique pasos concretos, realizables en periodos específicos guiados por una visión y una misión en la que intervendrán armoniosamente ambos sectores, público y privado.
Un desglose de una propuesta para elaborar una estrategia básica podría consignarse en los siguientes puntos:
6- Principios generales del Derecho de Acceso Universal
Es necesario que este derecho retome aquellas iniquidades existentes en la sociedad industrial -que han inhibido el acceso- para convertirlo en un punto fundamental por observar y controlar durante la transición. Tales iniquidades solo se subsanarán regulando la implementación y consolidación forzosa de valores basados en la solidaridad y cooperación -ya implícitos en la red- y que ya se manifiestan en dos de las nuevas leyes naturales que rigen la economía digital -trabajar en grupo (network) y compartir información por medio de la red (networking)-.
El Estado como catalizador deberá tomar como principio general la promoción, el fomento y el desarrollo de espacios públicos electrónicos o foros para el uso de la sociedad civil (directa e indirecta, de bajo costo y fácil acceso), espacios donde nacerán (se encubarán) los grupos de presión, interés, transacción y fantasía del hábitat virtual nacional. Corresponde al universo constructivo del conocimiento compartido por las comunidades virtuales, conocido como pizarras electrónicas (BBS), listas de correos, recamaras de usuarios múltiples (Multiple User Dungeons), chateos y otros del nuevo habitat virtual de los humanos.
Para constituir la comunidad, el epicentro de la red y el punto donde potencialmente se pueden beneficiar más los individuos, resulta trascendente que como principio se dé prioridad a todas aquellas iniciativas de acceso basadas en la comunidad, en particular al acceso comunitario, tomando en consideración que el acceso a los servicios de redes electrónicas sea tratado como un fenómeno técnico social complejo.
Ante las exigencias de la economía digital, de privatización o apertura de los monopolios de las comunicaciones, es vital la prevención de la caída o degradación de los servicios existentes de información y comunicaciones. Si bien con muy pocas excepciones, hasta ahora la competencia en la mayoría de los países ha implicado un mejor servicio, de modo que se debe garantizar por medio de regulación pertinente que estos servicios no decaigan en su calidad.
También es importante que se regulen los destinos de los dineros provenientes de la apertura de los monopolios, las privatizaciones y aquellos originados en la expansión comercial de la red; salvo excepciones muy calificadas, los fondos deberán ser utilizados exclusivamente en la construcción del PIN, de la IIN y para financiar la ampliación del acceso a los marginados.
Asimismo, se hace imprescindible habilitar un espacio para el público con el fin de que participe de lleno en la toma de decisiones concernientes al desarrollo nacional de la infraestructura de información y comunicaciones (IIN). En la mayoría de los países digitalmente avanzados, el consenso vía la retroinformación ha sido la clave para implementar la red; en su mayoría estos procesos suelen ocurrir por medio de los famosos RFC’s de la red (Requerimientos de Comentarios), los Documentos Blancos (White Papers), los estándares y otras formas participativas que provee la red.
Por último, como otro principio general del Acceso Universal se valora la promoción de la sostenibilidad con una amplia participación nacional en la red, que incluye fomentar el uso de la red para alcanzar una masa crítica de usuarios (lograr la integración a la red de la mayor cantidad de usuarios nacionales) y así abaratar cada vez más el acceso junto con el beneficio paralelo de lograr la introducción de la economía local a los inicios de la economía digital.
La red libera a la humanidad de los condicionantes tradicionales del mundo físico, lo que justifica tratar el Acceso Universal como elemento de las políticas nacionales para la inclusión, solidaridad e integración a las poblaciones marginales a un bajo costo. Es urgente mejorar las opciones e implementar las comunicaciones alternas a bajo costo que ofrece la Internet, para que la población nacional se pueda comunicar y obtengan acceso a la información básica.
Prioritariamente, se velará por fortalecer los medios que utiliza la computación en red; si bien la finalidad óptima sería integrar todos los medios a través de la red, el e-mail, el teléfono, el radio, la televisión y en general las tecnologías emergentes de información y comunicaciones.
Precisa incentivar la investigación y el desarrollo de aplicaciones socialmente innovadoras y de amplio uso como se ha considerado en algunos países, por medio de concursos que otorgan premios nacionales a aquellos proyectos o aplicaciones de acceso que refuerzan el uso comunitario de la red y de amplio beneficio social.
Sin duda el nuevo desarrollo económico formará parte de los intereses públicos y privados, por ende, el balance entre ellos constituye uno de los principales elementos del Derecho de Acceso, con la exigencia de regular el Patrimonio Informático Nacional para disponerlo al público (hacerlo licitable). Si bien ese desarrollo estará sujeto siempre al interés público, el cual deberá prevalecer. La nueva economía exige fomentar el espacio constructivo del mundo digital -el ciberespacio- donde los nuevos actores (motores) establecerán sus organizaciones y a su vez se habilitarán empleos para la nueva fuerza laboral sobre la cual no aplican las leyes Taylorianas.
Uno de los principales objetivos que deberá guiar la estrategia general del acceso universal incluye que los beneficios obtenidos de la red -económicos, políticos y sociales- no queden en manos de pocos, velando por que se habiliten los necesarios espacios virtuales necesarios para la equitativa distribución de riqueza.
Como un norte importante de la estrategia se tendrá el aseguramiento del acceso para las personas con discapacidades, al efecto los gobiernos establecerán estándares de acceso a la red. Este aseguramiento deberá ser contemplado como un bastión del Derecho de Acceso, el cual se deberá extender a la preservación de las expresiones multiculturales y las lenguas indígenas.
Es preciso formular estándares para el acceso universal a la información pública. En los países en proceso de desarrollo digital, deberán retomar los conceptos y regulaciones de “usabilidad” (usability) que ya comienzan a aparecer en las regulaciones de algunos países desarrollados digitalmente y en la Europa Unida.
|